|
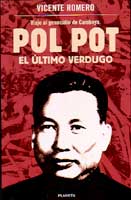  'POL POT, EL ÚLTIMO VERDUGO. Viaje
al genocidio de Camboya',
(1998,
Editorial Planeta).
'POL POT, EL ÚLTIMO VERDUGO. Viaje
al genocidio de Camboya',
(1998,
Editorial Planeta).
Fragmento
1 de 4: CAPÍTULO 4º. Las
ruinas del infierno, (marzo de 1980).
Saigón
volvía a ser una escala obligada en el viaje
hacia Phnom Penh. La que fue capital sudvietnamita
era una ciudad completamente distinta, cinco años
después de que sonasen los últimos cañonazos
en sus proximidades. No solo había cambiado
su viejo nombre de resonancias coloniales por el de
aquel anciano líder de firmes convicciones
llamado Ho Chi Minh, sino que también su aspecto
y su vida cotidiana eran otros muy diferentes a los
de antes. Aquel enorme cartel agradeciendo la 'ayuda
norteamericana' que el recién llegado se
encontraba nada más salir del aeropuerto de
Tan Son Nhut, o el horroroso monumento a los 'marines'
en el bulevar Le Loy, se contaron entre las primeras
huellas de la influencia yanqui que fueron borradas
por las tropas comunistas. Pero también habían
desaparecido, junto a aquel simpático negro
con sombrero de copa que anunciaba el dentífrico
'Darlie' y los incontables carteles luminosos
de la Coca-Cola, los centenares de bares y prostíbulos
que infectaban las calles de una ciudad corrupta,
militarmente ocupada y socialmente humillada.
"Lien so, lien so", gritaban los
niños correteando a nuestro alrededor. Los
extranjeros grandes, peludos y de piel blanca resultaban
difíciles de encontrar en una ciudad antaño
sometida a sus caprichos, cuando la patrullaban las
tropas de los dos imperios que se obstinaron en dominar
Vietnam. Franceses y americanos se habían convertido
de enemigos omnipresentes en raros visitantes que
los niños seguían, movidos por la curiosidad,
y que confundían con los nuevos 'asesores'
del mundo socialista que tomaron su relevo histórico.
Porque 'lien so' significa 'soviético'.
La palabra se repetía tanto que llegué
a dudar si los rusos serían los únicos
blancos vistos con frecuencia, o si los críos
de un país de sabios como Vietnam intuían
que entre un 'lien so' y algún enviado
por otro país del bloque socialista -fuese
búlgaro, checo o polaco- no había grandes
diferencias. Pero algunos adultos, acaso nostálgicos
del río de dólares que corrió
gracias a la guerra, afirmaban en el expresivo lenguaje
numérico introducido por los marines
que "lien so number ten, yankee number one".
Es decir, que el ruso era el número diez, el
último en una escala de valoración popular
en la que al norteamericano le correspondía
el primer lugar. No parecía importar que el
yanqui les hubiera regado la geografía nacional
con napalm o agente naranja, mientras
que el 'lien so' los estuviera ayudando en
la reconstrucción del país, aunque empezase
ya a pasar facturas políticas por debajo de
la mesa y cobrara las primeras con la invasión
vietnamita de Camboya. Para quienes se habían
acostumbrado a vivir bien gracias a la guerra lo que
contaba era el dinero fácil que ganaban cinco
años atrás, la añorada limosna
en dólares y los pequeños lujos como
el tabaco de Virginia. Porque las rentas del sacrificio
histórico las administraban los vencedores.
Y los vencidos, los soldados del bando perdedor carecían
de derecho alguno. Sólo quienes quedaron incapacitados
o disminuidos luchando por la causa de la liberación
nacional cobraban los subsidios estatales.
Tal vez la guerra de Vietnam estuviera aún
demasiado cercana. Pero no pude evitar que me viniera
a la memoria la imagen de aquellos jóvenes,
embutidos en los uniformes americanizados del ejército
sudvietnamita, que retrocedían a gran velocidad
por todas las carreteras, alzando las manos con los
dedos en forma de uve y gritando en inglés
"we leave, we leave" ("nos vamos,
nos vamos"). Porque ya lo único importante
para ellos era que regresaban vivos de los campos
de batalla. En plena desbandada final, resultaba evidente
que la máquina militar los había empujado
a una lucha en la que no creían. Carecían
de sentimientos patrióticos y jamás
habían experimentado los ardores guerreros
cantados por todos los himnos bélicos del
mundo. Desertaban por millares. Y las patrullas de
la policía militar los buscaban por los rincones
de todos los barrios de Saigón para volver
a uniformarlos y enviarlos de nuevo a los frentes,
cada vez más próximos. No había
tiempo para juzgarlos y el mejor castigo para su fuga
era, sin duda, su vuelta a combatir en una guerra
que se sabía perdida.
Muchos de los soldados que cayeron en las últimas
semanas de la guerra descansaban en el gigantesco
cementerio castrense de la localidad de Bien Hoa,
donde se levantó una de las mayores bases aéreas
norteamericanas en el Sur de Vietnam. Recuerdo haber
asistido al espectáculo patético de
sus entierros con honores: un ritual mecánico,
repetido a lo largo de una interminable fila de cajones
de madera que contenían los despojos de héroes
involuntarios e inútiles. Una banda militar
reducida a cuatro músicos mal abotonados tocaba
una y otra vez la versión abreviada del himno
nacional y una sola bandera, deshilachada y sucia,
pasaba de féretro en féretro frente
a la dolorosa estampa que formaban grupos de familiares
llorosos, que habían sido traídos desde
distintos pueblos a bordo de camiones de transporte,
como si fueran ganado.
Los reclutas sudvietnamitas que habían sobrevivido
gracias a que la pérdida de un brazo o una
pierna los retirase de la guerra, no recibían
de las arcas gubernamentales socialistas un solo dong
con que paliar sus limitaciones físicas. Amargo
contraste con la suerte de quienes habían sido
sus superiores. Porque los jefes castrenses derrotados
que no tuvieron responsabilidades directas en la conducción
militar, se encaramaron a puestos de trabajo bien
remunerados cuando el Estado decidió aprovechar
sus conocimientos técnicos, tras apartarlos
de la milicia. Necesidad de cuadros especializados
y política pragmática se denominó
esa figura. Hay que reconocer que los vencedores de
la guerra de Vietnam supieron tener la cólera
quieta. Cierta serenidad política se impuso
sobre la euforia militar y la victoria final no fue
acompañada de una represión sangrienta
como en la vecina Camboya. Fidel Castro afirmó
solemnemente que "Vietnam es sagrado".
Pero no hay sagrado. Los héroes estaban lejos
de ser también santos. Y su rencor se cebó
con los más débiles entre los vencidos:
los reclutas mutilados.
Cinco años después, estaba claro quienes
habían salido derrotados en Vietnam. Y en Camboya.
En las dos guerras vencieron quienes eran militarmente
más débiles, a fuerza de voluntad frente
al estéril esfuerzo del gran coloso norteamericano.
Pero, más allá del color de las banderas
victoriosas que izaron los insurgentes, los grandes
perdedores de aquellos sangrientos conflictos entrelazados
fueron los pueblos que los padecieron, todavía
afectados por sus consecuencias. Sobretodo en Camboya,
a la que las gentes de Vietnam volvían a mirar
con preocupación. Porque, tras muchos meses
de tensión, los soldados vietnamitas habían
vuelto a calzarse las botas de campaña y a
utilizar sus armas en el país vecino.
Los anticuarios de la antigua calle Tu Do tenían
las estanterías llenas de budas camboyanos
y los cajones rebosantes de piezas tradicionales de
la orfebrería jemer. Objetos llegados del otro
lado de la frontera en el interior de los macutos
de soldados de permiso. Su comercio era la única
huella visible de que Vietnam se había metido
en otra guerra, sin haber superado aún las
consecuencias de la anterior. Un lustro de paz se
vio interrumpido por la invasión de Camboya
y el castigo militar de China en la frontera del norte.
Cinco años habían sido un plazo demasiado
corto para que un país subdesarrollado y empobrecido
pudiera borrar la profunda huella de la bota norteamericana.
Las estadísticas, que resumían los miles
de partes castrenses donde estaba escrita la tragedia
vietnamita, daban cuenta de la existencia de veinticinco
millones de pequeños cráteres abiertos
por los bombardeos. Catorce millones de toneladas
de explosivos diversos -sin contar fósforo
y napalm- fueron arrojados sobre suelo vietnamita,
es decir, veintidós veces más bombas
que las empleadas en el anterior infierno de Corea.
Incontables aldeas fueron destruidas y millones de
hectáreas de terrenos de cultivo quedaron arrasadas
por los defoliantes. Sólo entre 1965 y 1973,
periodo en el que combatieron las fuerzas norteamericanas,
el recuento de víctimas civiles superó
el millón y medio de cadáveres. Cuando
la guerra acabó, las viudas formaban una legión
cercana al millón de integrantes. Y sus tragedias
personales se añadían a las de más
de ochocientos mil huérfanos y trescientos
sesenta mil mutilados.
El general estadounidense Curtis Lemay ordenó
"destruir cada instalación industrial,
cada taller de manufacturas y no detenerse mientras
queden ladrillos sin separar." Se le obedeció
ciegamente. Ni una sola ciudad enemiga quedó
sin machacar por los bombarderos. Ni una sola aldea
se libró del castigo dictado contra quienes
osaban desafiar la voluntad imperial. Algunas poblaciones
(como Vinh, Hong Gai, Dong Hoi, Phu Iy...) fueron
borradas del mapa y hubo que volver a levantarlas
piedra a piedra. Tres mil grupos escolares, trescientos
cincuenta hospitales y mil quinientas enfermerías
y maternidades sirvieron de blancos a la aviación
americana. Mil seiscientas obras de irrigación
artesanal y un millar de diques destruidos provocaron
inundaciones, sumiendo en el caos a la agricultura
de vastas regiones. Y cuando cesaron los disparos,
continuaron reventando los explosivos que permanecían
dormidos bajo la tierra, cada vez que tropezaba con
ellos un arado o el juguete de un niño. Los
expertos estadounidenses calcularon entre 150.000
y 300.000 las toneladas de artilugios perdidos que
aún ofrecían riesgos de explosión.
La provincia de Guang Nam podría servir como
ejemplo de su peligro: cerca de cuatro mil personas
murieron por ese motivo durante los tres años
siguientes al final de la guerra.
Los soldados movilizados por Hanoi para invadir Camboya,
desalojar a Pol Pot del poder y mantener el país
ocupado hasta que se afianzase el nuevo régimen
instalado al abrigo de los tanques vietnamitas, habían
sido reclutados en el seno de una sociedad todavía
desarticulada por la guerra. A la destrucción
física de los centros neurálgicos del
Norte de Vietnam se habían sumado los efectos
de la desorganización económica y el
caos social en que el Sur quedó sumido. "Cuando
la guerra americana comenzó en 1960, Vietnam
del Sur, como otros países subdesarrollados,
contaba con un 15 por 100 de población urbana
y un 85 por 100 de población rural"
-afirmaba un editorial del 'Courrier du Vietnam'-
"al final de la guerra no quedaba más
que un 35 por 100 de población rural y el otro
65 por 100 de habitantes estaban concentrados en ciudades
o aldeas desmesuradamente hinchadas".
Al llegar la paz, el gobierno de Hanoi se encontró
entre las manos con unas provincias del sur que requerían
soluciones urgentes para un millón de tuberculosos,
tres millones de parados, cuatro millones de analfabetos...
además del problema político que representaba
desmovilizar a un ejército enemigo con un millón
doscientos mil soldados y cincuenta mil oficiales,
o reestructurar una Administración sudvietnamita
inflada hasta el millón y medio de funcionarios
entre sus aparatos políticos y burocráticos
estatales, provinciales y locales. Sólo los
'agentes de pacificación' -los asesinos
a sueldo reclutados y entrenados por la CIA para la
célebre 'Operación Phoenix'-
presentes en las nóminas oficiales eran treinta
mil.
Con ese panorama se enfrentaron las recetas espartanas
de un Partido Comunista curtido en la resistencia
civil y acostumbrado a supeditar todo sueño
revolucionario a la victoria militar. Frente a una
situación social tan dislocada, se impuso el
pragmatismo. Y se improvisó una política
económica heterodoxa, socializando tan solo
el 30 por 100 de los medios de producción del
sur y apostando sobre una red de 'nuevas zonas
económicas' -especialmente en la zona
del Delta del Mekong- cuyas comunidades agrícolas
ofrecieran puestos de trabajo que atrajeran a parte
de la población desplazada por la guerra que
se hacinaba en torno a Saigón. Pero la idea
fue un fracaso. Al mismo tiempo, el sur experimentó
una etapa de reeducación que casó el
dogmatismo de los vencedores con el cinismo de los
vencidos: cárceles con debate político
para los principales cuadros del Estado derrotado;
reformatorios sociales para los delincuentes callejeros;
centros con gimnasia y acupuntura para los drogodependientes;
internados a cargo de la congregación católica
de las Amantes de la Cruz para las prostitutas...
La magnitud del esfuerzo que el dominio del Sur requería
y los magros resultados conseguidos en los primeros
años de la paz produjeron un visible desaliento
en el Norte. La ayuda soviética al Vietnam
unificado para la reconstrucción del país
no resistía la comparación con la que
los Estados Unidos habían prestado a los gobiernos
de Saigón en la guerra. El espejismo de un
Vietnam capitalista al modo de Corea del Sur o Taiwan,
tan alentado por la propaganda americana, se convirtió
en una frustración continuamente evocada por
los sudvietnamitas. Miles de jóvenes descontentos
iniciarían la trágica aventura de los
boat people. La ambición imposible de
emigrar acabaría trocándose en huida
desesperada a través del mar de la China.
Así las cosas, el régimen comunista
de Hanoi decidió invadir Camboya. Contaba para
ello con el pleno apoyo de la URSS, que deseaba extender
su influencia política sobre el mapa de Indochina
desbancando a China en Camboya. Pero, pese a la ayuda
económica y material soviética, Vietnam
tuvo que desviar recursos vitales para construir su
propio futuro civil y dedicarlos a atender las exigencias
de la maquinaria militar desplegada sobre el país
vecino. Nuevamente Vietnam se movilizaba, supeditando
toda ambición social a la victoria en una guerra.
Pero esta vez las circunstancias eran muy diferentes.
Sus soldados combatirían fuera del suelo patrio
y, lejos de contar con el apoyo de la población
campesina se sentirían aislados entre gentes
de otra raza, que hablaba un idioma diferente y que
no sólo los miraría como extranjeros,
sino como antiguos enemigos históricos. Los
jóvenes reclutas, hijos de un pueblo cansado
de guerras y decepcionado políticamente, eran
enviados a unos campos de batalla ajenos en los que
no tenían nada que ganar. Carentes de la motivación
política del conflicto durante cuyo transcurso
habían crecido, las tropas vietnamitas acusarían
una baja moral de lucha, sabiéndose condenadas
a pasar largos meses lejos del hogar. La guerra de
Camboya suponía un sacrificio demasiado grande
para exigírselo a un pueblo tan castigado como
el de Vietnam.
|